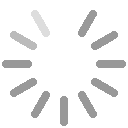3 de juliol de 2020
“El ministro Garzón, sin duda pretendiendo plantear soluciones, se alistó en el bando que perpetúa el problema”
“’Acabar de camarero’ había sido la peor de las pesadillas para aquellos adolescentes hijos del obrero que soñaban con su propio despacho”
Con dieciséis años asistí a mi primera mani. La convocaban sindicatos estudiantiles y, una vez en ella, recuerdo la incomodidad que me generó una de las consignas más coreadas: “El hijo del obrero, a la Universidad”. Me invadió la sensación de que los estudios universitarios no se deseaban como herramienta para el enriquecimiento intelectual y humanístico –“espiritual”, si se quiere- del proletariado, sino en tanto que palanca para el ascenso social. Una idea perfectamente legítima y comprensible, pero en absoluto nueva, y de ningún modo revolucionaria; pues no hacía sino reafirmar el statu quo, que separa entre profesiones dignas y vergonzantes. El hijo del obrero quería ser universitario para evitar acabar siendo también él un obrero; si a esto se le puede llamar “orgullo de clase”, que baje Marx y me lo explique.
Era a mediados de los años 90, que eran todavía los 80, y la mayoría de mis compañeros de instituto (público) tenía perfectamente planificado su brillante futuro; algo que me asombraba y me hacía verlos, de tan conservadores, mucho más viejos que yo. Igual asombro generaba en ellos mi difuso y bohemio anhelo de dedicarme a las artes y el pensamiento: carreras que “no servían para nada”, según me amonestaban con tierno paternalismo y sincera preocupación.
Al poco de ingresar en la facultad de Filosofía, realicé una soterrada encuesta que confirmó mis peores sospechas: un alto porcentaje de mis compañeros estaban allí porque la calificación obtenida en los exámenes de selectividad no alcanzaba la nota de corte que les hubiera permitido el ingreso en las ambicionadas carreras “serias” (Derecho, Empresariales, ingenierías, etc.), pero sus respectivos padres les habían obligado a estudiar una carrera. La que fuera. Decepcionado (pues esto afectaba directamente al ambiente intelectual e incluso al desarrollo del temario lectivo), consulté a un par de maestros con los que tenía amistad, quienes crudamente me expusieron que allí ya no se iba a aprender, sino a sacarse un título. La “titulitis” había llegado, incluso, a las carreras que no servían para nada.
Tras un par de años de búsqueda interior y exterior, hallé en la restauración gastronómica la profesión de mi vida; tuve la suerte de tener unos padres gourmets que me habían educado el paladar y que me hicieron entender el arte y la poesía que atesoran un buen plato, un buen vino y un buen servicio. Un par de legendarias escenas del film La vita è bella me acabaron de convencer y, así, inicié rápidamente una ascendente carrera profesional en un campo en el que me sentía plenamente realizado. Me cuesta describir el estupor que generaba en exprofesores y excompañeros de clase cuando coincidíamos por la calle y me preguntaban a qué me dedicaba. “Soy maître y sumiller”, les decía yo, ufano. Lívidos, recordando las elevadas notas de antaño que me auguraban un prometedor futuro académico, me respondían desechando toda diplomacia: “¿Has acabado de camarero? ¿Tú? ¡Qué lástima!”.
“Acabar de camarero” había sido, en efecto, la peor de las pesadillas para aquellos adolescentes hijos del obrero que soñaban con su propio despacho. Peor, incluso, que acabar siendo obreros. Con el s. XXI llegó la cara más contradictoria, oscura, absurda e incluso sangrienta de la tan publicitada “Globalización”; incluyendo una sonada debacle financiera que, resuelta de un modo –digamos- regulero, aún colea. También la revolución digital, que hizo obsoleto mucho de lo que nos habían enseñado. Nos habían preparado para un mundo que estaba a punto de desaparecer. Y en efecto, muchos de mis excompañeros, finalmente, “acabaron de camareros”, muy a su pesar y del de sus progenitores. No era mi caso: yo me encontraba muy a gusto aplicando mis conocimientos humanísticos a pie de mesa, haciendo felices a mis clientes y disfrutando sobremanera de mi papel de anfitrión.
Unas desafortunadas declaraciones del Ministro de Consumo a mediados de mayo (en vísperas del anhelado arranque del todavía enigmático proceso de “desescalada”) desataron, como es hispánica costumbre, un sanguinario debate de sordos en el que la pasión bloqueó la posibilidad de un análisis realista y constructivo. Dio a entender Garzón que España ingresó en la UE como resort de Europa, y que en ello sigue porque al resto de miembros le interesa que así sea. Quizá estuviera en lo cierto. Dijo también que “la hostelería y el turismo” (todos entendimos que incluía la restauración) son sectores “estacionales, precarios”. Y aquí, por desgracia, resulta difícil llevarle la contraria.
Lo que con toda razón encendió los ánimos fue el atribuirles “poco valor añadido”. Una lamentable afirmación que poco tiene que ver con las presuntas veleidades bolivarianas que la legión de monotemáticos le atribuyó y, en cambio, mucho con ese extendido y arraigadísimo prejuicio clasista-aspiracional que sitúa al camarero como símbolo del más bajo estrato: el máximo paria de la sociedad. Alguien que no desarrolla una profesión, sino que a dura penas tiene un empleo (¡ese empleo!) mientras le sale “algo de lo suyo”. Si la situación se perpetúa, es porque esa persona no ha gozado de la oportunidad –o del talento- para hacer otra cosa con su vida. Pobrecico. Un prejuicio generalizado en el que la izquierda española también cae una y otra vez, colaborando activamente en fomentarlo y enquistarlo.
Para entender porqué España no ha logrado nunca llegar a convertirse en una potencia industrial es necesario –además de mucha documentación, una mente abierta y un ánimo sosegado- remontarse siglos atrás, quizá hasta el XVII. Algo que el Ministro, con acierto, también sugirió, aunque muy veladamente, en su intervención. Su principal error, a mi juicio, consistió en el enfoque de futuro que propuso.
Y es que, a estas alturas, ¿realmente debe España obsesionarse en convertirse en una potencia industrial? Parafraseando a Harry El Sucio, me atrevería a decir que “una sociedad debe ser consciente de sus limitaciones”. Pero es que, en el hipotético caso de que lo lograra: ¿sería lo más oportuno, precisamente en una tesitura de crisis ecológica mundial que hace plantear a analistas de las más diversas ideologías –Chomsky entre ellos- la imperiosa necesidad un New Green Deal?
No estoy proclamando –¡entiéndaseme!- un “que inventen ellos”. Ocurre que, en asuntos gastronómicos, somos los mejores inventando; ¿por qué renunciar a seguir haciéndolo, pero más y mejor?
El Ministro pareció olvidar o tomarse poco en serio la revolución que, liderada por elBulli, situó a España como faro mundial de la gastronomía; un acontecimiento que todavía sigue vivo. Muchos de los grandes chefs internacionales surgieron de ella o la toman como inspiración; entre ellos, el asturiano José Andrés, una verdadera figura pública de enorme peso en EUA más allá de su pericia en los fogones; el catalán Ferran Adrià –“culpable” de todo el asunto- hace lustros que introdujo el I+D+i en la gastronomía, para llevarla después a las galerías de arte, a los claustros y aulas de las universidades y, en la actualidad –colgado ya su delantal-, es una autoridad en todo el mundo en materia de creatividad, conocimiento conectado e innovación aplicados a cualquier sector. Por no hablar de la impresionante labor desarrollada por la Fundació ALÍCIA, y otros tantos referentes transdisciplinares…
De todo ello, ha sido escaso el rédito que los distintos y sucesivos gobiernos (estatales, autonómicos, locales; de uno y otro color) han sabido, o querido, extraer. ¿Qué hubiera hecho una Francia o una Italia con algo así entre manos?
El ministro Garzón, sin duda pretendiendo plantear soluciones, se alistó en el bando que perpetúa el problema, pues no hizo más que tomar el relevo de esa ceguera institucional –e institucionalizada- basada en el prejuicio. Prejuicio propio de un país de contradictoria idiosincrasia: a la vez fanfarrón y acomplejado, entusiasta y fatalista; patológicamente preso de un eterno y estéril quieroynopuedismo.
Un país que sigue dando la espalda a sus principales activos; que no bebe los excelentes vinos que produce; que –en efecto- malvende a precio de derribo muchos productos y servicios bajo anacrónicos criterios cuantitativos, dañando la imagen colectiva; que ignora u olvida que la gastronomía (incluyendo la taberna, el chigre, el tabanco, el bar de la esquina…) es cultura, por mucho que Pla, Dalí, Picasso, Domingo, Vázquez Montalbán y tantos otros de sus destacados artistas e intelectuales (podríamos tranquilamente remontarnos a Cervantes, Zurbarán o Velázquez) lo afirmaran por activa y por pasiva.
Otro aspecto que parece ser pasado por alto: la restauración gastronómica es cabeza tractora y, a la vez, escaparate de lo mejor del sector primario y secundario. Lloramos por la “España vaciada” sin darnos cuenta de que en los últimos quince años son muchos los agricultores, ganaderos, pescadores y elaboradores los que –gracias a la revolución gastronómica- se han empoderado, emprendiendo iniciativas basadas en la excelencia de sus productos, (re)dignificando su actividad y sus ingresos. También son numerosos los jóvenes urbanitas (muchos de ellos, con títulos superiores) que han realizado una vuelta al campo para crear proyectos de ese estilo, produciendo vinos, quesos, aceites, etc., de extraordinaria calidad que –con el adecuado respaldo institucional- podrían posicionar a España como líder de una industria verde, sostenible y rebosante de “valor añadido”, muy acorde con los tiempos presentes y por llegar.
Que la hostelería y la restauración sean, indudablemente, sectores laboralmente precarios y estacionales no es algo intrínseco a ellos. Tiene más que ver con la torpeza y la desidia de unas administraciones que, tradicionalmente, se avergüenzan de dichas actividades y que, por tanto, ni las apoyan ni las vigilan (¡que nos lo pregunten a los sumilleres, una figura desamparada, prácticamente inexistente sobre el papel!). También es fruto de ese endémico desprecio el que no toda la restauración y hostelería española –como tampoco todo producto agrícola o ganadero- sea precisamente ejemplar, existiendo –sí- mucha chapuza, mucha picaresca y mucha morralla.
Entonces, ¿por qué no dejar de soñar tanto con fabricar mejores coches que los alemanes y ponernos manos a la obra, apostando sincera, firme y severamente por la excelencia, en el escenario en que –nos guste o no- la historia nos ha situado… y que es donde somos capaces de ofrecer nuestra mejor actuación?
Por Bruno Tannino
Maître y sumiller. Co-autor del Sapiens del Vino (Bullipedia)